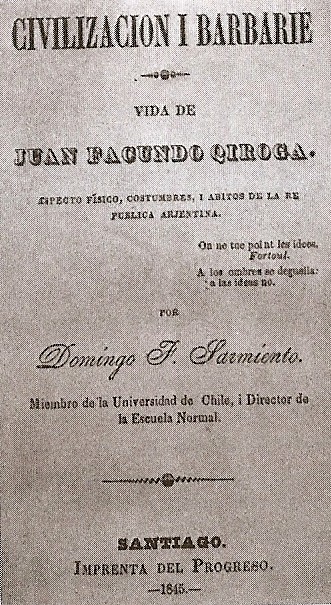Tras derrotar a Rosas en Caseros, Justo José de Urquiza convoco a un Congreso constituyente en Santa Fe que en mayo de 1853 sanciono la Constitución nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos y Bartolome Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado, conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedo por casi diez años divididos en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederacion (el resto de las provincias con capital en Parana). La separación duro casi diez años, hasta que en septiembre de 1861, el líder porteño Bartolome Mitre derroto a Urquiza en Pavón y unifico al país bajo la tutela porteña. El conflicto latente se prolongo hasta 1880 y tuvo como eje el modelo económico que manejaba en beneficio propio el poder del puerto de Buenos Aires y los recursos teóricamente nacionales de la aduana. Esta aduana también le permitía a la elite porteña decidir su podían ingresar desde maquinarias agrícolas o industriales o materiales didácticos para tal o cual región.
A partir de Pavón s sucedieron los gobiernos de Mitre (1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880), quienes concretaron la derrota de las oposiciones del interior y la ocupación de todo el territorio nacional, desplazando de sus tierras a los habitantes originarios. Miles fueron asesinados y a los sobrevivientes se les arrebataron millones de hectáreas que constituían su hábitat y su fuente de subsistencia, condenándolos a la miseria. Se concreto la organizacion institucional del país fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas.
Cada uno de estos episodios dejo su huella, como también lo hicieron procesos muchos mas positivos: el mestizaje, la cultura "criolla", las generaciones literarias y filosóficas del ´37 y el ´80 y la gigantesca oleada inmigratoria. Al cabo, somos producto de todo estos procesos complejos.
En 1880 llego al poder el general Julio Argentino Roca, quien consolido el modelo económico agroexportador y el sistema político conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron notablemente las inversiones inglesas en bancos, ferrocarriles y frigoríficos y creció nuestra deuda externa. A partir de la crisis de 1890 sugieron las oposiciones al régimen. Por el lado político, la Unión Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por el lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialista y anarquista. La lucha radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevaran a un sector de la elite a impulsar una reforma electoral que calme los ánimos.
Llegamos al primer centenario, a 1910, cuando nos llamaban "el granero del mundo". Algunos conservadores nostálgicos plantean que lo mejor que nos podría pasar seria volver a aquella Argentina, "quinta o sexta potencia mundial". Pero claro, lo que no nos dicen es que era un país para pocos. Tenia un enorme PBI y una población escasa, el problema -aquella causa estructural que impidió, entre otras cosas, que la Argentina fuera lo que son hoy Canadá o Australia-, fue la impresionante desigualdad en la distribución de la riqueza, y ausencia notable de una conciencia nacional en nuestras clases dirigentes en aquel momento de despegue. Porque aunque para la estadística del PBI per capita un Martinez de Hoz y un obrero zafrero ganaran lo mismo por mes, la realidad denunciaba la convivencia de opulencia y miseria.
La primera conscripción, que establecía el servicio militar obligatorio para los varones mayores de 20 años, determino que el 46,5% de los jóvenes convocados en la Pampa húmeda debieran ser rechazados por problemas de desnutrición. En el NOA y el NEA, la cifra llegaba al 62%. Eran los pobres, los marginados de la Argentina del Centenario. El informe de Bialet Masse, mandado a levantar por el gobierno de Roca, decía: "De un lado se han encendido los fuegos del lujo, del oropel y de la codicia desmedidos, y por el otro las miserias del pobre reciben, como esperanzas, como promesas, sin ver si se acomodan a su ser y a su medio, doctrinas utópicas o explotaciones hipócritas". En esos días, si un hombre se perdía se reponía con otro, no costaban dinero.
En aquel granero, el pueblo no votaba libremente, reinaba un escandaloso fraude electoral y no existían los derechos laborales y sociales, las mujeres estaban a 37 años de poder votar. Fue esta sociedad, la nuestra -la que a fuerza de lucha logro el ejercicio pleno de los derechos cívicos electorales durante el primer radicalismo durante el primer peronismo-, la que sufrió en carne propia siete golpes de Estado, convalidando no pocos de ellos y volviendo fatalmente sobre sus pasos hasta entender que no hay solución mesiánica a nuestros problemas. Y que prohibir,, marginar, hombrear, proscribir o censurar son palabras que ya no deberían formar parte de nuestro lenguaje político. Solo así seremos dignos de quienes nos pensaron hace doscientos años, cuando Mariano Moreno escribió: "Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, sera tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía".
FUENTE: REVISTA VIVA. CLARIN.